Por FREDDY SÁNCHEZ CABALLERO
Por primera vez en Colombia la juventud se levanta en rebeldía contra el Estado. La respuesta del régimen ha sido criminal: piernas, brazos y troncos flotan por los ríos. Con motivo del descuartizamiento de cuerpos y sueños de muchachos como Santiago Ochoa, cuya cabeza apareció cercenada y metida en una bolsa plástica por los lados del Valle, me viene a la memoria esta crónica escrita hace algún tiempo, donde se evidencia que la atrocidad de la violencia siempre ha estado latente. Pero debido a que los hechos ocurrían en mitad de la selva, lejos de las ciudades y de las cámaras fotográficas, la gente que votó a favor de la guerra y que ahora desea volver a la “normalidad” de antes no ha querido caer en la cuenta.
En medio de la explanada húmeda del bajo Atrato se levanta desafiante y enigmático el “Jai Katumá” o “Careperro”: el monte sagrado de los Embera Katíos, al que solo se sube con permiso de los Jaibanás responsables de la interacción con el mundo espiritual. Lo que se esconde en su cima es un misterio, nadie ha podido llegar al pico mayor, su energía es tan fuerte que ningún mortal puede soportarla. Allí se enraíza la vida y se guardan los espíritus que mantienen el equilibrio.
Ese febrero unas cinco mil personas abandonaron su territorio ancestral, como único recurso contra los hostigamientos y bombardeos de la Operación Génesis sobre las riberas de los ríos Cacarica, Salaquí y el Truandó. Luego de un mes de infructuosas protestas cerca a Mutatá, ante la indiferencia del Estado, algunos participantes de la marcha campesina decidieron regresar a sus caseríos. Tomando como referencia al “Careperro”, decidieron cortar terreno sobre la maraña espesa. A la altura del río Jiguamiandó, una avanzada de las Autodefensas les cerró el paso tiroteándolos y produciendo algunas bajas y heridos entre sus integrantes.
Eran unas noventa familias. El río, proveedor de vida, ahora bajaba cuerpos en descomposición. En las paredes de sus casas humildes leían con dificultad consignas amenazantes, cuyas advertencias, apenas comprensibles para ellos, resultaban tan temibles como las huellas del tigre o el pellejo de la mapaná. A lo lejos continuaban los disparos y el eco de los gritos. Aterrorizados, decidieron adentrarse en lo profundo del monte.

Conocían la jungla a la perfección, crecieron allí y a ella debían lo que eran. Leían cada árbol como la palma de su mano, conocían sus secretos. Se alimentaban con lo que encontraban: frutos selváticos como el membrillo, racimos de chontaduro o animales. Cocinaban de noche, ya que el delgado hilo de humo podía conducir a sus perseguidores hasta su guarida. En ocasiones, sobre la copa de los árboles oían el zumbido amenazante de los helicópteros como el rugido nocturno del tigre. Temiendo lo peor, mataron al gallo para que su mágico canto no los traicionara al amanecer, y amarraron el hocico de los perros para que no ladraran a las ánimas extraviadas que vagaban por el bosque.
Más de dos largos años deambularon por el monte, improvisaron cambuches e inventaron caminos en su laberinto verde. Caminaban en silencio, interiorizando cada vez más su dolor. Acostumbrados a comunicarse en susurros, con señales y con una amplia gama de sonidos que imitaban el canto de las aves, después de un tiempo había muchachitos de tres a cinco años que aún no sabían hablar, sus gargantas estaban cerradas, pero trepaban por las ramas de los árboles con la destreza de un mico tití. El eco de un disparo en la distancia, una parvada de loros escandalosos o un ruido menor no identificado podía generar el traslado precipitado de campamento. Huían. No había tiempo para lágrimas, ni para recoger las trampas que habrían de seguir por siempre entre la niebla, acechando fantasmas.
Emparentados como estaban por el miedo y la miseria, estrecharon aún más sus lazos de amistad y consanguinidad; debían mantenerse unidos, de ello dependían, pues sus perseguidores no daban tregua. Tenían claro que en las noches cazan los grandes felinos, jaguares, pumas o panteras, así como las desmesuradas boas capaces de tragarse a un hombre de un suspiro; pero sabían también que en ningún momento debían perturbar la paz de los espíritus del bosque.
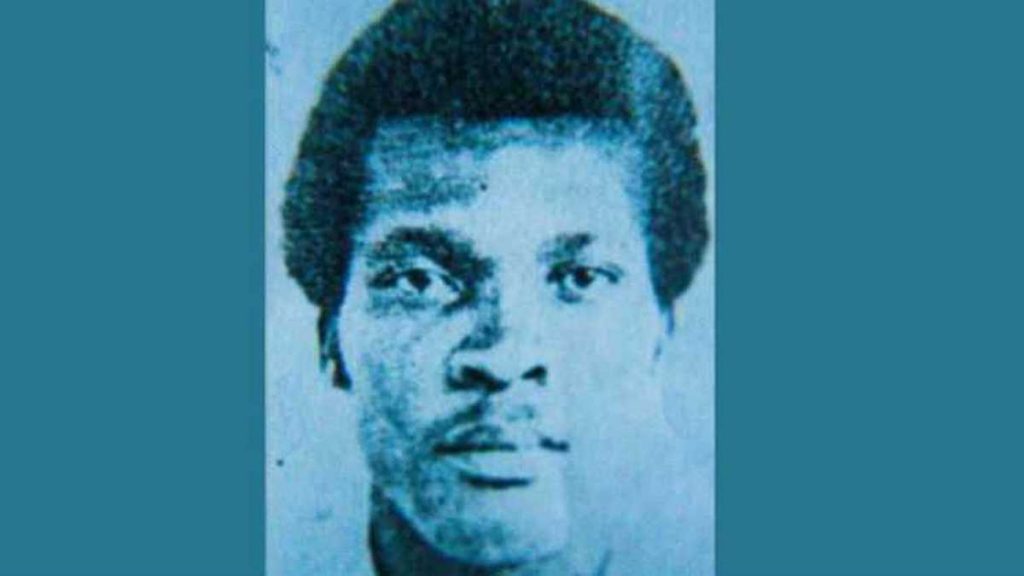
No era fácil conciliar el sueño, la imagen de una persecución sin final los seguía a todo lado. Entrada la oscuridad, los adultos se recogían en grupos junto a pequeñas fogatas para contar historias escalofriantes a media voz. Hechos aberrantes de odios y avaricia, de venganzas, de dolor. Historias desventuradas como la de ellos, que quizá nadie extrañe porque nadie los vio partir.
―Cuando uno se va, solo sigue existiendo mientras alguien lo siga recordando.
No podían permitirse expresiones alegres, no donde la muerte acechaba detrás de cada árbol, debajo de cada hoja seca, en cada paso que daban. Entre las sombras, uno de los ancianos contó con amargura cómo en la época de la violencia su padre fue malogrado mientras seguía el grito de su hermano en la oscuridad. El asesino lo escuchó también, e imitó su llamado atrayéndolo a la muerte. Eran narraciones terribles, cercanas, que casi todos conocían, como la desaparición reciente de Limbanio Garcés y Antonio Zacarías Valencia: la guerrilla los capturó en Murindó, frente a todos, internándolos en el monte. Nunca encontraron sus cuerpos.
―Por los lados de Puerto Lleras, los paramilitares mataron a cuatro —, contó alguien más, —a uno lo amarraron y lo picaron a machete delante de su familia, a los otros les cortaron las piernas y manos con motosierra, les abrieron el estómago y los tiraron al río para que no flotaran. Por los lados de Cacarica, a Mariano López le cortaron la cabeza a machete y en un acto macabro jugaron fútbol con ella. Aún conservaban fresco el recuerdo del compadre Eladio Medrano, lo vieron caer herido cerca al Jiguamiandó cuando el tiroteo; más tarde regresaron por él y ya no estaba, había desaparecido. Su familia aún lo llora, no solo por no haber podido enterrar su cuerpo, sino por no haberle celebrado el ritual fúnebre de despedida ni elaborar su duelo. Un desaparecido es como un estado de angustia latente para todos, una herida abierta que con cada recuerdo se lastima y sangra.
En la frustrada marcha vieron morir a muchos niños, amigos y parientes; a ellos dedicaron un sentido Gualí la primera noche en torno al fogón, luego una novena simbólica para los muertos desconocidos y otra y otra más; desde entonces no pararon de rezar, lo hacían con resignación, con terquedad, como un pretexto para conjurar sus temores y sacudirse de la desgracia.
Perseguidos por una estela de horror y acorralados por un paisaje silencioso, ya no sabían a dónde los conduciría ese mundo bucólico de colibríes y chicharras. Quizá existiera una orilla o un puerto seguro adonde arrimar de forma apacible; volver no era una opción, debían mantenerse fuertes y no perder la esperanza mal herida. Algo habría de ocurrir algún día y debía encontrarlos de pie. Pero los aguaceros pasaban, y más que un viaje salvador al fondo de lo desconocido, aquello se convertía cada vez más en una peregrinación sin retorno, dentro de sí mismos.
Abandonados a su suerte y dueños de un presentimiento agónico y estremecedor, estaban obligados a creer en algo o en alguien, aunque su lucha pareciera predestinada a la fatalidad. Con pasos erráticos iban hacia ninguna parte, empujados a un éxodo sin promesas y agobiados por la certeza de que nadie los aguardaba al final de un sendero que además les tocaba inventar con cada paso. Era un territorio inédito, todo olía a recién hecho. Con frecuencia encontraban criaturas sin nombre cuya forma exótica desconocían. Libélulas gigantes capaces de devorar un pájaro. Mariposas fosforescentes de hábitos nocturnos cuya larga espiral les permitía burlar el encanto mortal de las flores carnívoras. Cuadrúpedos de apariencia monstruosa que pasaban junto a ellos con indiferencia; los muchachos les conversaban en un lenguaje de hechizo y ensoñación, como hacían las mujeres con las plantas medicinales que recolectaban. Se preguntaban si ese ser formidable no sería uno de esos espíritus selváticos que los protegía y entonces por superstición le perdonaban la vida.
A nadie le importaba ya si era marzo o abril, si era época de subienda o día de fiesta. El tiempo dejó de ser trascendente, no ofrecía ningún interés para ellos y ya no les producía angustia el día siguiente. No obstante, entre la niebla densa podían intuirlo, podían presentirlo acechante, arrastrándose como una babosa por la hojarasca húmeda del bosque. Sus días estaban contados. La aguja de la historia apenas sí se movía, pero no en el sentido que querían. El futuro era un “huir hacia atrás” en el recuerdo latente de sus muertos, de los seres queridos que dejaron en el pasado. Era inevitable en un mundo recién inventado, poco confiable y agorero. Apenas el recuerdo era seguro, solo el miedo los mantendría con vida. Debían partir para cambiar el curso de las cosas y tratar de engañar a la muerte. Todo se desvanecía con lentitud, también su concepto de realidad se fue diluyendo, transformándose en un espacio pegajoso, inútil, desesperado. Un día la niebla los cubriría por siempre y su universo silencioso podría desaparecer en el olvido, o arrastrarse por ahí junto al rumor del río en boca de pescadores, como única garantía de supervivencia.
La selva los devoraría sin contemplaciones, era cuestión de esperar. (F)